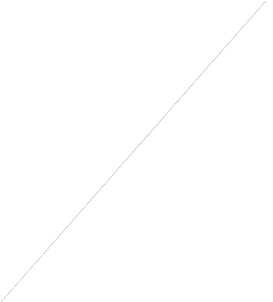
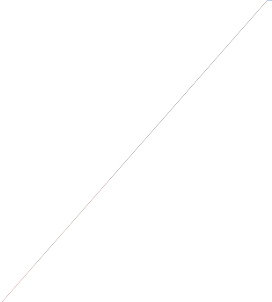

Autor: Diego A. Padilla Vassaux
La crisis del agua que se vive en todo el mundo, con características localizadas en el caso de Guatemala, es un fenómeno de largo aliento vinculado a la manera como ha sido estructurado el Estado, por lo menos desde que inicia la democratización del régimen en los años ochenta. El Estado en ese momento generó una serie de normas, políticas y acuerdos de inspiración democrática y con un interés en garantizar el desarrollo social. Al mismo tiempo, abrió las puertas a la explotación del agua y la naturaleza por medio de la llamada Inversión Extranjera Directa. Las estadísticas disponibles hoy en día demuestran que se profundizó en la explotación de la naturaleza, que el agua es un componente estratégico clave dentro de este proceso, y que no se revirtió el deterioro socioambiental del pasado, sino todo lo contrario.
En última instancia, la debilidad de la respuesta institucional ante el deterioro socioambiental remite al concepto del Estado débil, un concepto que pone el dedo en las dinámicas de poder que enfrentan a la administración pública con otros actores sociales y económicos, y que vuelven imposible el auténtico control social de las autoridades sobre la población y el territorio. El Estado débil termina entonces por reflejar la dominación de clase, evidente en la preeminencia de la explotación económica de la naturaleza, y las políticas centralistas del organismo ejecutivo en materia de gestión del agua, que han profundizado en la desigualdad social y que reactualizan el concepto normativo y legal del agua como propiedad, antes que todo.
![]()